Cuando la Impermanencia se Vuelve un Murmullo Constante
No es la muerte… es el morir
La frase me persigue desde que Sharon murió… No nos asusta tanto la muerte como la idea de morir. No es un juego retórico ni filosofía barata. Es la grieta por la que se cuela el frío de lo que somos. La muerte es un evento, un punto final, algo que —mentirosamente— imaginamos ajeno. Morir, en cambio, es proceso… Es el desgaste del cuerpo, la erosión de tu nombre en bocas que te amaron, el silencio ocupando el espacio donde estuvo tu voz.
El miedo a la muerte es un relámpago. Te paraliza frente al diagnóstico, te hace saltar en la carretera. Pero el temor a la finitud es distinto. No tiene prisa. Se instala como huésped que no toca la puerta, simplemente está ahí cuando apagas la luz. Es la sombra alargada de la tarde, el suspiro involuntario al ver una foto antigua, la pregunta que asoma sin permiso:
¿Qué será lo que quedará de mí cuando ya no esté?
Este temor no se alimenta de posibilidades. Se alimenta de certezas. Y esa certeza lo hace íntimo, nuestro, como una segunda piel que no podemos quitarnos.
El relámpago y la marea
El miedo quema, activa cada fibra para huir o luchar. Tiene un enemigo claro. Es casi reconfortante en su concreción… sabemos de qué huir. El temor, en cambio, es marea… Avanza y retrocede, inunda y se retira, dejando esa sensación de que el tiempo —sigiloso— nos roba fragmentos sin que podamos hacer nada. No es amenaza de peligro, es conciencia de que todo se acaba. Y esa conciencia no duele como golpe, duele como cáncer: lento, sordo, constante.
Lo veo en las pequeñas cobardías cotidianas… guardamos objetos inútiles «por si acaso», prolongamos conversaciones muertas, resistimos cambios como si moverse fuera admitir derrota. El temor a la finitud se disfraza de prudencia, de nostalgia. Pero es miedo puro a soltar, a admitir que cada despedida es ensayo general.
La paradoja me mata… cuanto más apretamos, más se escapa. Como agua entre los dedos. El temor no se calma con control. Se calma con presencia. Pero…
¿Quién sabe estar presente cuando todo grita que te vas a morir?
El cerebro y la certeza de lo inevitable
La ciencia explica el miedo: amígdala, hormonas, supervivencia. Pero el temor a la finitud es más jodido. No hay adrenalina que bombear porque no es respuesta a peligro. Es el peso de una verdad que la corteza prefrontal procesa mientras proyecta futuros sin nosotros, mientras el hipocampo almacena pérdidas pasadas como munición para torturarnos.
Los animales huyen cuando ven venir la muerte. Los humanos sabemos que vendrá, y esa diferencia lo cambia todo. Heidegger lo llamó —ser-para-la-muerte—, pero no necesitas jerga filosófica. Basta con mirar a tu esposa, dormir y saber que algún día esto será solo recuerdo. O sentarte frente al mar sabiendo que las olas seguirán rompiendo cuando tú ya seas ceniza.
Ese conocimiento no es abstracto. Se filtra en todo… la urgencia de lograr metas antes de que sea «tarde», la nostalgia que te ahoga con una foto vieja, la resistencia a cambios que confirman que el tiempo no perdona. El temor a la finitud no es episodio. Es el maldito soundtrack de fondo de estar vivo.
La cultura del autoengaño
Vivimos obsesionados con detener el reloj. Cremas antiarrugas, fotos congeladas en Instagram, «nubes» digitales donde guardar recuerdos como si un servidor los hiciera eternos. Pero la finitud se cuela por todas las grietas. El cambio climático borra playas que amamos. La pandemia vació calles que creíamos indestructibles. Un error de disco duro elimina años en segundos.
La pandemia fue un espejo roto en la cara. Nos mostró que la normalidad es cartón, que el control es chiste, que la finitud no es concepto filosófico, sino el suelo bajo tus pies. Durante meses, el mundo entero vivió duelo colectivo… no solo por los muertos, sino por la ilusión de que podíamos planear, prever, protegernos.
Y, sin embargo, seguimos intentando domesticar lo salvaje. Acumulamos ‘basura’, llenamos agendas, buscamos segundas opiniones médicas como si la ciencia pudiera negociar con la muerte. Pero la finitud no negocia. Solo se habita… O te destruye.
Cuando Sharon se fue
Aquí está lo que no te dicen los libros de autoayuda: cuando alguien que amas muere, el temor a la finitud deja de ser filosofía y se vuelve carne. Sharon murió un sábado. Un sábado cualquiera. Y de repente, todo lo que había escrito sobre aceptación y finitud se convirtió en ceniza en mi boca.
Los primeros días fueron puro instinto. Encendía una vela cada tarde, no por fe, sino porque el fuego era algo real en medio del vacío. Ponía su taza de café en la mesa aunque ya no estuviera. Escuchaba nuestra canción —What a Wonderful World—(Louis Armstrong), qué ironía— y dejaba que las lágrimas cayeran sin secarlas. No era negación. Era mi manera de decirle al temor:
«Aquí estoy, y aunque me estés matando, no voy a fingir que no existes».
Con el tiempo, esos gestos se volvieron rituales. En mi escritorio armé un altar con sus cosas: un pañuelo con su perfume, el ticket de nuestra última película, una piedra de Punta Cana. No era museo, sino espacio donde la ausencia tenía forma, textura. Podía tocar lo que ya no estaba y decir: «Esto fue real. Esto importó. Me importa».
Cada mañana escribía cartas que nunca enviaría. No para ella, sino para mi miedo. «Hoy el dolor es un cuchillo». «Hoy extraño tus pasos en la cocina». «Hoy no sé cómo seguir, pero aquí estoy». Nombrar el miedo lo hacía menos monstruo, más compañero de celda.
El temor como maestro implacable
El temor a la finitud puede paralizarte o despertarte. La diferencia no está en el temor, está en qué haces con él. Cuando lo niegas, se vuelve ansiedad… obsesión por «aprovechar», culpa por no ser suficiente, sensación de que la vida se escapa mientras intentas atraparla. Pero cuando lo miras de frente —cuando tienes la valentía de sostenerle la mirada— se transforma en urgencia real. No prisa por hacer más, sino claridad sobre qué vale la pena.
El «memento mori» —»recuerda que morirás»— no es advertencia mórbida. Es cachetada para despertarte. La finitud no le quita valor a nada… se lo da. Si todo fuera eterno, nada importaría un carajo. El arte… el amor, la justicia nacen de saber que el tiempo se acaba.
Después de Sharon, las prioridades cambiaron violentamente. Lo superficial se evaporó. Quedó lo esencial… un abrazo, una conversación sin máscaras, el silencio compartido. El temor a la finitud, cuando lo escuchas en lugar de ahogarlo con ruido, te devuelve a lo único que importa.
Hacer las paces con el enemigo
Lo más difícil no fue el dolor. Fue la culpa por seguir vivo. Las primeras veces que reí después de su muerte, sentí que la traicionaba. Mi alegría era deserción. El temor no era a morir, era a olvidar el dolor de extrañarla. Como si dejar de sufrir significara que ya no importaba.
Aprendí —a los golpes… tropezando— que el temor no se vence. Se integra. Que la finitud no es enemiga, sino verdad incómoda que, cuando la abrazas sin romantizarla, te devuelve lo esencial. Hoy, cuando enciendo la vela o escucho nuestra canción, no lo hago solo por dolor. Lo hago porque esos gestos me recuerdan lo que el temor casi me roba… que amar no es poseer memoria, es dejar que la ausencia sea parte de cómo caminas por el mundo.
Guardamos fotos en la nube, creamos perfiles «inmortales», grabamos videos como si acumular instantes detuviera el tiempo. Después de Sharon, pasé meses revisando sus mensajes, fotos, correos. Al principio consolaba. Pero pronto entendí que aquello no era ella. Era eco… Eco que recordaba precisamente lo que ya no podía tocar… su risa, cómo fruncía el ceño leyendo, el calor de su mano.
Por eso ahora, cuando el temor me ahoga, hago esto… Apago la pantalla. Salgo a caminar sin teléfono. Dejo que el viento, los olores, el sudor me recuerden, que estoy vivo. Escribo a mano, con tinta que mancha, errores que no se borran con delete. Ceno con su plato en la mesa, lo lleno de comida, como en silencio. No es nostalgia. Es reconocimiento… ella no está, pero lo que compartimos sigue alimentándome.
La invitación final
Al final, no se trata de vencer el temor a la finitud. Se trata de hacer las paces con ese viejo bastardo. Porque ese murmullo constante no es solo advertencia. Es pregunta…
¿Cómo vas a vivir sabiendo que no vivirás siempre?
La respuesta no está en certezas. Está en la disposición a bailar con la incertidumbre, a aceptar que la belleza duele precisamente porque se acaba. El temor a la impermanencia no es enemigo. Es el compañero incómodo que te susurra verdades que no quieres oír…
Ama ahora… Perdona hoy… Por favor No esperes.
Porque al final, la finitud no es lo que nos quita la vida. Es lo que nos la devuelve, cruda, real, sin filtros ni edulcorantes. Y esa es la única vida que vale la pena vivir.
—
🕯️ Serie CorazónValiente
Este artículo forma parte de la serie **CorazónValiente** —una exploración literaria sobre conciencia, finitud y transformación— publicada en *Abrazando la Finitud*, donde no hay respuestas fáciles ni consuelos baratos. Solo la verdad desnuda de que vamos a morir, y que eso —aunque duela como una puñalada— es lo que hace que cada segundo importe.
Autor: Germán A. DeLaRosa
Escritor, fundador de ProyectoTrípode y autor de la trilogía “CorazónValiente”.


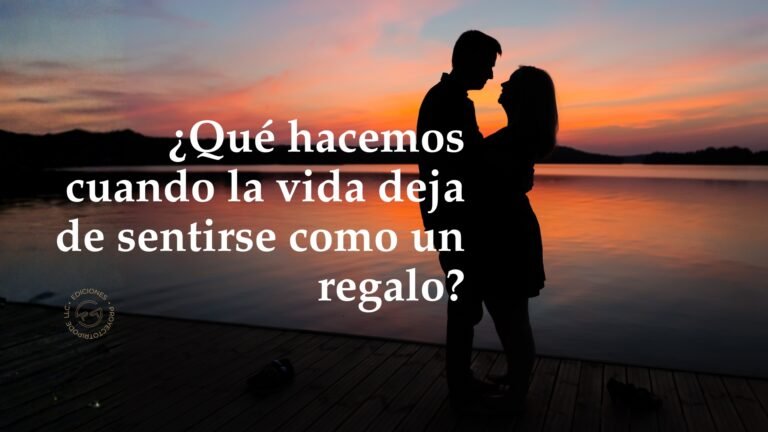





Excelentes reflexiones y tan oportunas en momentos de una de la etapas más difíciles de la vida
Gracias por tus palabras 🙏🏻
En esos momentos en que todo se vuelve cuesta arriba, a veces una simple reflexión puede servir como un respiro, un recordatorio de que el dolor no nos define… solo nos transforma.
Me alegra saber que estas líneas encontraron un eco en ti.
Un abrazo grande,
Germán
Excelentes reflexiones
Gracias de corazón 🙏🏻
Escribirlas también fue una forma de respirar entre tanto silencio.
Me alegra que hayan resonado contigo.
Un abrazo,
Germán