La fe que acompaña y la fe que explota
“¿Sabes por qué Dios permitió que te enfermaras justo en ese momento?” “Esa enfermedad no vino a destruirte, vino a detenerte…” “Dios te dio una segunda oportunidad.”
“Escribe ‘Dios me salvó’ en los comentarios… compártelo… síguenos…”
Lo vi como se ven casi todas las cosas ahora: en la fila de espera de algo.
Un minuto de video. Música de fondo. Voz firme. Mirada que no duda. Y una promesa de orden para quien está viviendo desorden… Tu enfermedad no llegó para destruirte; llegó para detenerte. Hay preguntas que parecen empatía, pero funcionan como llave: ¿por qué a ti, por qué ahora, qué hiciste? En realidad, el mensaje no busca respuestas. Busca encajar el dolor en una narrativa.
El minuto construye un mapa, hospital, noches largas, miedo, el cuerpo al límite, y enseguida el giro… te estaban salvando. Te salvaron —dice— de un accidente que no ocurrió, de un camino que iba a terminar mal, de una vida mal llevada. La enfermedad aparece como protección disfrazada, como corrección amorosa, como freno divino antes de lo irreversible. Y al final, el cierre, que ya es parte del paquete… hazlo público. Decláralo. Escríbelo. Compártelo con alguien enfermo “que necesite propósito”.
No es solo un mensaje. Es una manera de organizar el mundo.
Y cuando ese orden se ofrece con tanta seguridad, en un momento de vulnerabilidad, conviene detenerse. No para burlarse de quien lo comparte. No para atacar la fe. Sino para preguntarnos algo más básico:
¿Qué le pasa al doliente cuando su dolor se vuelve publicación? ¿Qué pasa cuando la herida ajena se vuelve argumento —y moneda—?
A veces ese tipo de mensajes “funciona”. Funciona como calmante. La persona asustada respira un poco mejor porque siente que hay sentido, reconocible, disponible. Es comprensible. El sufrimiento da vértigo y, frente al vértigo, cualquier frase que suene a estructura parece una baranda.
El problema empieza cuando el calmante se vuelve sistema. Cuando detrás de ese “consuelo” aparece una lógica que necesita producir más… más testimonios, más conversiones, más visibilidad, más diezmos, más alcance.
Porque ese sistema no tolera el misterio. Necesita que las piezas encajen… que la enfermedad sea “freno”, que el duelo sea “propósito”, que la pérdida sea “plan”, que el dolor termine convertido en enseñanza. Y si la vida real no coopera —si no hay sanación, si no hay “segunda oportunidad”, si lo irreversible sucede igual—, entonces el sistema rara vez se cuestiona a sí mismo: presiona al doliente.
Ahí aparece una violencia discreta, de guantes blancos. No es un grito. Es una pulcritud. La pulcritud con la que se toma una experiencia límite y se le plancha hasta dejarla útil para el siguiente sermón, el siguiente post, la próxima campaña de fe.
En el mundo real, la enfermedad no llega como metáfora. Llega con salas de espera, con olor a desinfectante, con el sonido del monitor que no te deja dormir, con la burocracia, el cansancio de firmar papeles, con la conversación incómoda sobre costos, con la llamada que empieza con “no te asustes…”. Llega con días donde no hay revelación, solo agotamiento. Con un cuerpo que no obedece. Con una mente que busca culpables por desesperación, no por teología.
Y sin embargo, el formato de un minuto propone lo contrario… una explicación total. Un cierre rápido. Un sentido que no pide permiso.
Hay frases que suenan a bálsamo y por dentro se vuelven contrato. Frases que, sin proponérselo, te exigen una postura emocional para que puedas pertenecer a la historia:
—Dios te está enseñando.
—Eso te salvó de algo peor.
—No llores así.
—Decláralo.
—Agradece.
—Es una prueba.
Ese repertorio no nace al azar. En la teología de la prosperidad —no la fe sencilla de quien acompaña, sino el modelo que convierte la crisis en palanca y la esperanza en producto—, la relación con Dios se presenta como transacción: declaración correcta + “siembra” correcta = resultado esperado. El dolor, en ese esquema, se vuelve inversión; la bendición, recompensa. Y cuando el resultado no llega, la sospecha suele caer sobre quien sufre.
No discuto que alguien encuentre sentido con el tiempo. A veces ocurre. A veces una enfermedad obliga a frenar, a cambiar de ritmo, a poner límites. A veces el dolor empuja decisiones necesarias. Pero una cosa es el hallazgo íntimo —frágil, personal, no exportable— y otra cosa es convertirlo en molde obligatorio para todos, especialmente sobre alguien que todavía está atravesando la noche.
El duelo no es un aula. La enfermedad no es una pizarra.
Cuando se las trata como si lo fueran, lo primero que se pierde es el derecho a la confusión. A estar roto sin tener que volverlo mensaje. A decir “no entiendo” sin que eso sea leído como fallo espiritual. A llorar sin que alguien traduzca el llanto como falta de fe.
Luego llega la culpa, con una lógica perfecta.
Si tu enfermedad “vino a salvarte”, entonces tu recuperación se vuelve prueba. Y si no te recuperas, tu dolor se vuelve sospechoso: ¿será que no creíste lo suficiente?, ¿será que hay algo “mal” en ti?, ¿será que no declaraste con la fuerza necesaria? En ese clima, el doliente aprende a actuar. Aprende a mostrar “progreso” para no incomodar. Aprende a hablar en frases que suenan bien. Aprende a callar lo que no encaja. Eso es devastador: no solo te duele, sino que además te sientes mal por seguir doliendo.
Pero no: el duelo no es un aula. La enfermedad no es una pizarra.
Aquí es donde entra lo que me interesa señalar con claridad… el negocio.
Y cuando digo negocio, no me refiero solo a dinero —aunque el dinero también—, sino a la economía completa que se organiza alrededor del sufrimiento: atención, reputación, alcance. Plataformas que crecen con testimonios editados. “Comunidades” que funcionan como audiencias cautivas. Y la pertenencia ofrecida como premio… a cambio de un relato aceptable.
Hablar del dolor no es el problema. El problema es convertirlo en herramienta… usarlo para vender certeza, para obtener sumisión, para imponer culpa, para activar una transacción espiritual (“declara”, “siembra”, “haz pacto”) como si el duelo fuera una palanca de resultados.
La vulnerabilidad es un mercado porque el dolor tiene hambre: hambre de explicación, de alivio, de compañía. En duelo uno compra sentido, a veces con la misma urgencia con la que compra aire. Y alrededor de esa urgencia aparece una industria. No siempre se presenta como industria. A veces se presenta como “palabra”, como “mensaje”, como “revelación”, como “pacto”, como “siembra”, como “testimonio”.
El patrón se repite: primero se ofrece una interpretación total del dolor; luego se empuja una respuesta pública —comenta, comparte, sígueme, únete, decláralo—; después aparece la lógica económica —ofrenda, diezmo, “semilla”—; y finalmente el circuito se alimenta con testimonios que atraen a nuevos vulnerables. Parece inofensivo, incluso devocional. Pero ahí se revela la dinámica: el dolor se vuelve combustible. Si el mensaje viaja, gana. Si se comparte, crece. Si genera comentarios, se sostiene. Y en ese proceso el doliente corre el riesgo de convertirse en materia prima para el crecimiento de otro.
Cuando el sufrimiento se vuelve contenido, el doliente deja de ser prójimo y se vuelve métrica.
Una aclaración necesaria
Escribo esto consciente de una paradoja… yo también publico. Este texto también circula, también puede ser compartido. Y si llega a más gente por ProyectoTrípode, ojalá circule como advertencia ética, no como captura de audiencia.
Entonces, ¿cuál es la diferencia?
La diferencia no está en hablar sobre el sufrimiento. Está en para qué se habla y qué se pide a cambio. Escribir sobre el dolor puede ser una forma de acompañar, de nombrar lo que muchos sienten pero no pueden decir… de cuestionar sistemas que hacen daño. Puede ser testimonio honesto, denuncia necesaria, o simplemente un intento de poner palabras a lo que está roto.
El quiebre ocurre cuando se instrumentaliza el dolor ajeno para beneficio propio bajo promesas espirituales: salvación como producto, sanación como garantía, acceso privilegiado a lo divino como moneda de cambio. Cuando se vende certeza sobre misterios que nadie controla. Cuando el acompañamiento se condiciona a una ofrenda, a una declaración pública, a la adopción de una narrativa única. Cuando se necesita que la historia “cierre bien” para que el mensaje funcione, aunque eso implique editar la experiencia de quien sufre.
Yo escribo esto sin promesas. Sin pedidos económicos. Sin exigir que declares nada. Sin ofrecer sanación. Sin garantías de que leerlo te hará sentir mejor.
Lo escribo para señalar algo que me parece urgente: hay sistemas religiosos enteros construidos sobre la extracción emocional de personas en crisis. Y esos sistemas son especialmente peligrosos porque se disfrazan de amor.
Las consecuencias para quien está en duelo no son abstractas. Son íntimas y, a veces, corrosivas.
—Está la culpa, que se pega al cuerpo como una segunda enfermedad: “Si sigo así, estoy fallando”. Está la vergüenza: sentir que tu tristeza es “excesiva”, que tu llanto es “mala señal”, que tu rabia es “rebeldía”. Está el aislamiento… la gente se cansa del que no ofrece un final inspirador. Está el silenciamiento… el doliente aprende a editar su dolor para no ser juzgado.
—Y está, también, el daño práctico… decisiones tomadas en fragilidad bajo presión espiritual o emocional. Gastos impulsivos en promesas de sanación. Abandono de tratamientos médicos por miedo a parecer “sin fe”. Confianza entregada a quien ofrece certeza a cambio de obediencia y dinero.
No digo que eso ocurra siempre. Digo que el terreno está preparado para que ocurra. Porque la promesa de sentido, cuando viene con presión y condiciones, deja de ser consuelo y se vuelve control.
Aquí conviene distinguir dos cosas que a menudo se confunden: acompañar y explicar.
Acompañar es quedarse. Es admitir “no sé”. Es respetar el misterio sin llenarlo de frases. Es sostener el silencio sin convertirlo en una lección. Es llevar comida. Es cuidar a quien cuida. Es estar sin usar a la persona como ejemplo.
Explicar, en cambio, puede ser una forma de escapar. Se explica para no sentir. Se explica para no mirar el abismo. Se explica para que el mundo no nos dé miedo.
A veces, cuando alguien dice “todo tiene propósito”, lo que está haciendo es protegiéndose del terror de que quizá no lo tenga. Esa protección humana es entendible. Lo peligroso es convertirla en doctrina y colocarla sobre el pecho del doliente como si fuera un peso necesario.
No todo dolor se deja domesticar. No toda pérdida se transforma en “algo bueno”. No toda enfermedad llega “para” algo. A veces llega porque los cuerpos fallan. Porque la impermanencia existe. Porque la biología no pregunta por nuestra fe. Y frente a eso, la honestidad puede ser más espiritual que cualquier guion: esto duele y no sé por qué.
Hay una fe que acompaña, y hay una fe que explota.
La que acompaña no necesita espectáculo. No necesita convertir el dolor en propaganda. No necesita que el doliente sea un buen personaje. No necesita audiencia para validarse. No necesita testimonios editados donde todo termina bien. Esa fe —si queremos llamarla así— se parece más a una silla en silencio que a una plataforma.
La que explota se reconoce por su prisa. Por su certeza. Por su insistencia en cerrar lo que está abierto. Por su necesidad de traducir todo en “mensaje”. Y, sobre todo, por su llamada constante a que lo hagas público: que declares, que comentes, que compartas, que te sumes, que siembres.
Se reconoce también por ciertos protagonistas visibles… megaiglesias donde el carisma se confunde con autoridad; plataformas donde cada testimonio empuja la siguiente campaña; conferencias que venden “abundancia” como método. Cuando el lujo se vuelve argumento y el dolor se vuelve recurso, algo se torció.
En el duelo… esa prisa puede sentirse como agresión.
Porque el duelo tiene otro ritmo. El duelo no es lineal. No es una escalera de superación. Es una casa con cuartos oscuros donde uno entra y sale sin aviso. Un día parece que puedes respirar y, al siguiente, una palabra te derrumba. Un día te sostienes y, al siguiente, no. No hay moraleja que arregle eso. No hay video que lo contenga.
Por eso, cuando alguien vende certezas rápidas para dolores lentos, conviene sospechar. No con cinismo, sino con cuidado. Cuidado por ti. Cuidado por tu mente. Cuidado por ese amor que estás tratando de acomodar en un mundo que ya cambió.
No escribo esto para ponerle culpa a nadie por buscar alivio. Sería injusto. A veces el alivio llega donde puede. Lo que sí quiero es abrir una pregunta: ¿a quién beneficia la explicación total? ¿Al doliente… o al sistema que necesita que el dolor sea utilizable, monetizable, replicable?
Porque hay algo que el negocio del sufrimiento no tolera… que el doliente no produzca. Que no “testifique” en términos útiles. Que no convierta su dolor en frase inspiradora. Que no haga del hospital un escenario. Que no transforme su pérdida en contenido funcional para la expansión de una marca espiritual.
Y, sin embargo, esa negativa puede ser una forma de dignidad.
No le debes narrativa a nadie. No le debes gratitud a la enfermedad. No le debes un “aprendizaje” a la muerte. No le debes tu historia a ningún pastor, coach o influencer. Puedes creer y aun así decir… esto no tiene sentido para mí. Puedes tener fe y aun así llorar sin traducción. Puedes orar y aun así estar enojado. Puedes acompañar sin explicar.
Si este artículo logra algo, ojalá sea esto… devolverle al doliente un derecho sencillo, casi olvidado en la era del contenido:
- —El derecho a sufrir sin ser manipulado.
- —El derecho a no convertir su dolor en moneda. El derecho a ser persona, no prueba.
- —El derecho a rechazar la teología de la prosperidad que convirtió el evangelio en estrategia de marketing.
Hay un tipo de consuelo que no se publica, no se vende, no se monetiza.
Es el consuelo que llega cuando alguien se queda contigo, sin guion, sin cámara, sin agenda, donde la vida no cierra. Esa presencia no “resuelve” nada, pero no explota nada tampoco. Y tal vez, en tiempos donde el sufrimiento se volvió rentable, esa forma de acompañar sea una pequeña resistencia ética… no convertir la herida ajena en negocio.
Porque hay dolores que no vienen a enseñar nada.
Vienen a doler.
Y aun así merecen respeto.
Germán A. DeLaRosa —Autor de la serie CorazónValiente

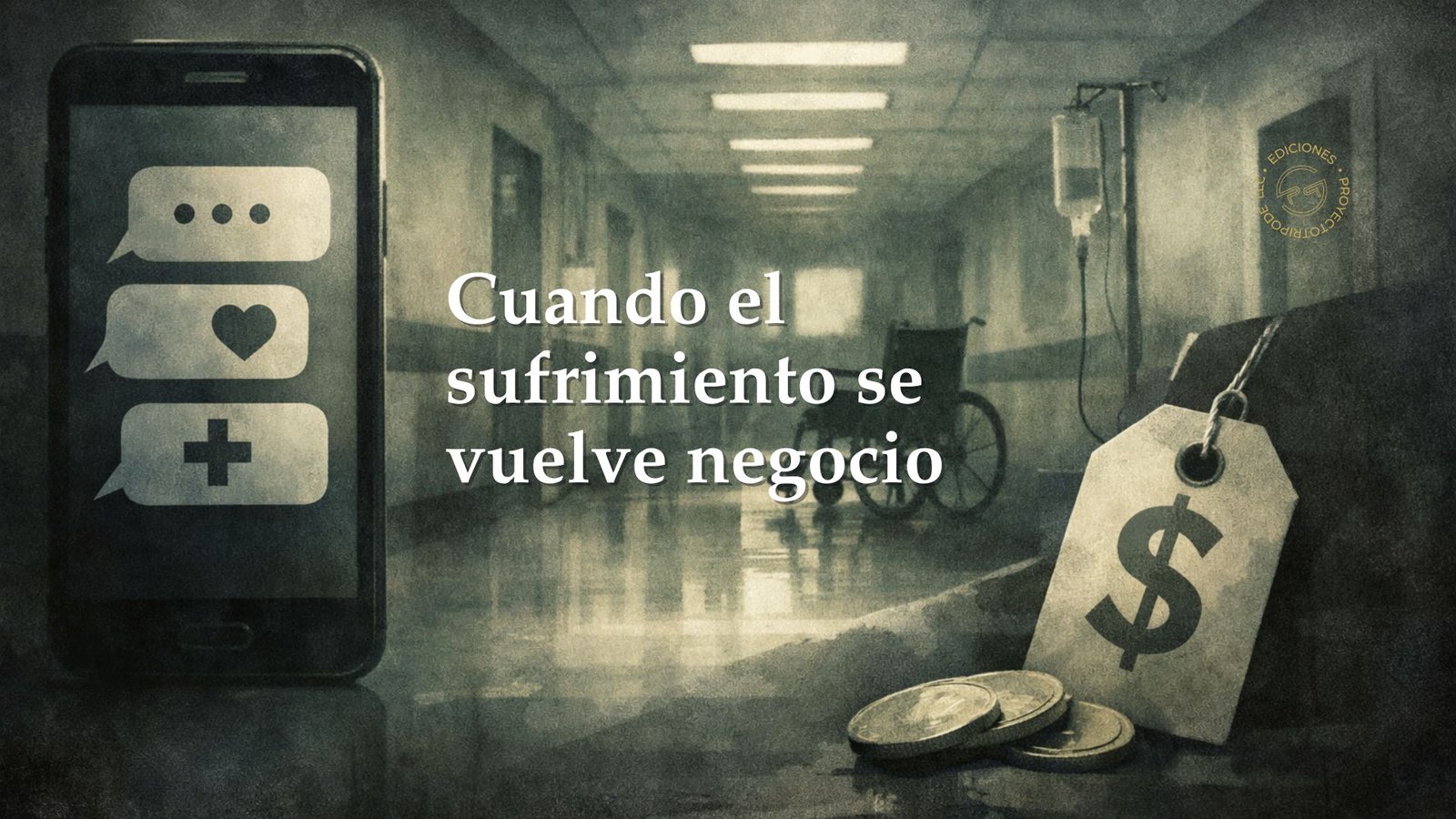




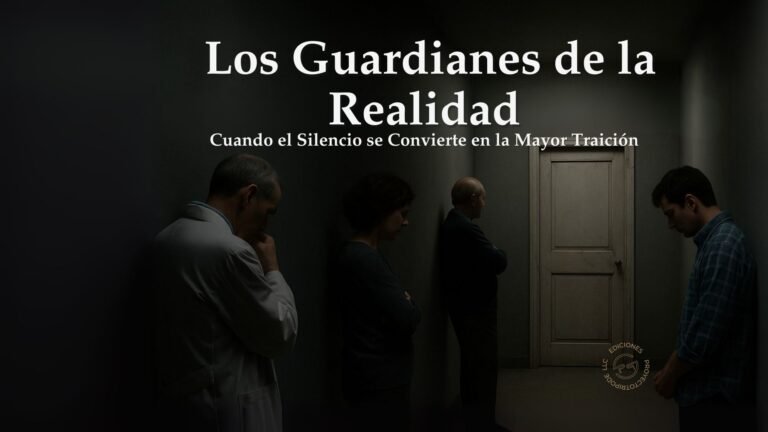
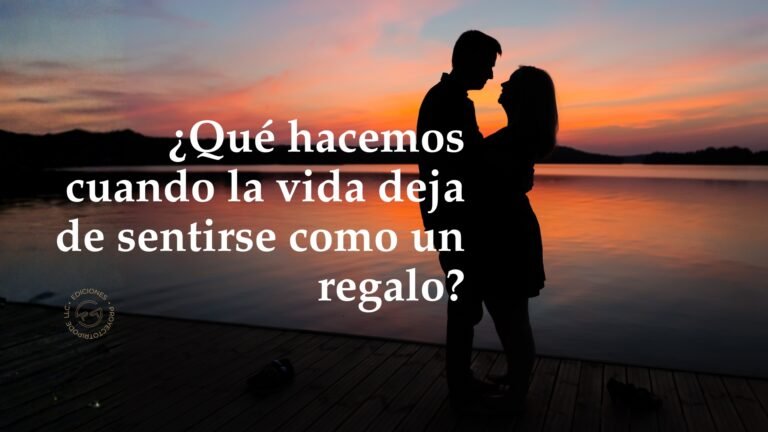
Total un negocio muy lucrativo para la Élite .
Marce, gracias por leer y comentar. Sí: a veces hay dinero, pero también hay otro “lucro” más silencioso: atención, autoridad, audiencia. Y al final quien paga el costo suele ser el doliente, cuando su dolor se convierte en contenido o en transacción.