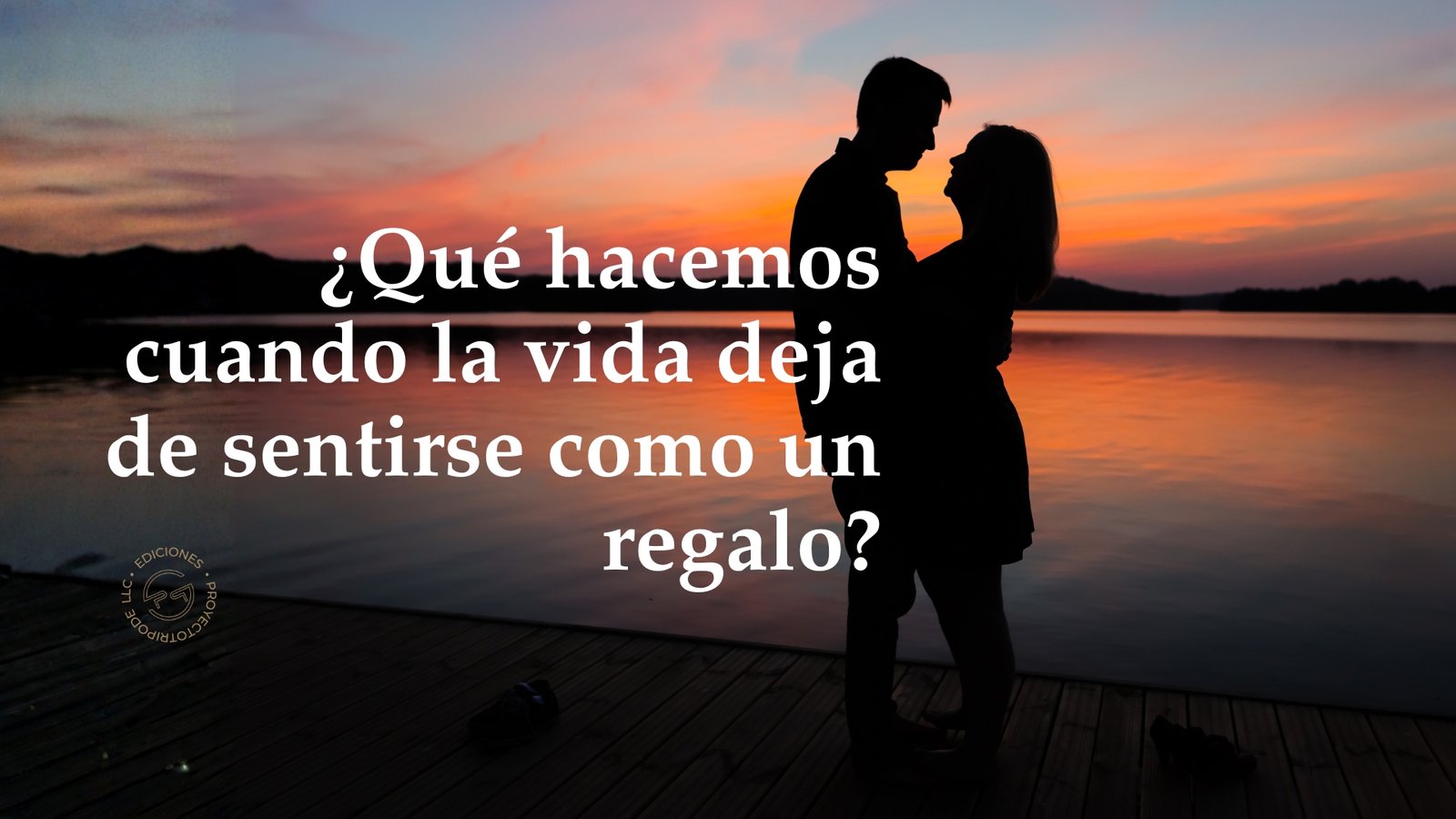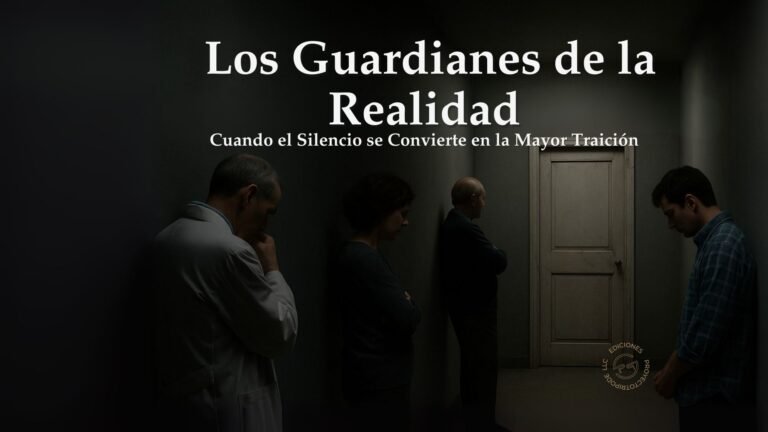Hay una frase que repetimos con naturalidad inquietante… «La Vida es un Regalo».
La decimos en cumpleaños, en discursos motivacionales, en funerales incluso. La pronunciamos como si fuera una verdad incuestionable… casi moral. Agradecer la vida se ha convertido en expectativa social, y no hacerlo, en una forma discreta de transgresión.
Pero hay momentos —más de los que solemos admitir— en los que esa frase no consuela, sino que incomoda. Momentos en los que estar vivo no se siente como un obsequio, sino como una carga. Y hay un instante específico en que esa incomodidad se vuelve insoportable… cuando la muerte deja de ser una idea y se convierte en una silla vacía en la mesa. En una voz que ya no contesta. En un número de teléfono que sigues mirando, aun sabiendo que nadie responderá del otro lado.
La finitud llega sin avisos formales. No toca la puerta con la cortesía que imaginábamos. Irrumpe en mitad de una conversación pendiente, de un abrazo que quedó corto, de todas esas cosas que creímos tener tiempo de decir. Y cuando se instala en tu intimidad —cuando la muerte no es «la muerte» sino su muerte—, algo se quiebra en la forma en que habitas el mundo.
La pregunta entonces no es retórica ni filosófica en abstracto. Es profundamente práctica: ¿Qué hacemos cuando la vida deja de sentirse como un regalo? ¿Cómo nos sostenemos cuando el peso se vuelve insoportable?
El mandato disfrazado de gratitud
«La vida es un regalo.» La frase circula con facilidad en tarjetas, en publicaciones luminosas con filtros de atardecer, en esos discursos que prometen perspectiva. Parece incuestionable: estamos aquí, respiramos, existimos. ¿Qué más prueba necesitamos de que se nos ha dado algo valioso?
La filosofía también ha construido templos alrededor de esa idea. Desde lecturas estoicas que invitan a agradecer cada día, hasta perspectivas existencialistas que ven en la gratuidad de la existencia una oportunidad para crear sentido. «No pediste nacer, pero aquí estás… haz algo con ello.» La vida como lienzo, como posibilidad abierta, como aventura celebrable.
Y no es que estas voces estén equivocadas. Hay días en que la vida se siente así… cuando la luz entra de cierta manera, cuando un abrazo detiene el tiempo, cuando algo simple basta para que existir parezca justificación suficiente.
El problema no es la idea del regalo en sí misma. El problema es haberla convertido en mandato. Cuando la vida debe sentirse como un regalo, el sufrimiento se vuelve sospechoso. La tristeza prolongada se interpreta como debilidad; el cansancio profundo, como falta de actitud; el duelo, como algo que debería resolverse rápido para no incomodar.
Así… a la experiencia del dolor se le añade una capa adicional, la culpa. No solo duele vivir así; duele sentir que vivir así está mal. Que algo en uno falla por no poder agradecer cuando agradecer se vuelve imposible.
Este mandato silencioso no genera esperanza. Genera simulación. Personas que sonríen hacia afuera mientras se vacían por dentro, convencidas de que su malestar es una falla personal y no una reacción humana comprensible ante circunstancias que quiebran.
Cuando la finitud visita tu intimidad
Yo creía entender qué significaba que la vida fuera finita. Lo había leído, incluso pensado con cierta solemnidad filosófica. Pero entre saber que todos morimos y sentir la ausencia concreta de alguien que ya no está hay un abismo que ningún libro prepara para cruzar. La finitud se volvió íntima el día que dejó de ser teoría y se convirtió en tu nombre pronunciado en pasado.
Heidegger habló del ser-para-la-muerte, de cómo la conciencia de nuestra finitud estructura el existir. Suena denso, alemán, filosóficamente impecable. Pero hablaba de mi muerte, de una posibilidad futura que aún no ha ocurrido. Esa, por angustiante que sea, tiene algo de manejable: es mi no-ser, algo que todavía no es.
La muerte del otro es distinta. Es presente. Es irreversible. Es un agujero en el tejido del mundo que no se cierra.
Cuando la finitud visita tu intimidad, cuando deja de ser universal y se hace particular, todo cambia. Ya no es «la muerte» en abstracto sino su muerte, con fecha, con circunstancias, con ese último mensaje de texto que no borraste. La ausencia tiene forma… el lado vacío de la cama, el silencio donde antes había voz, la costumbre de buscarla con la mirada y encontrar solo aire.
Ahora sabes —no con ideas sino con el cuerpo, con la memoria, con cada lugar que frecuentabas juntos— que todo lo que amas está bajo la misma sentencia. Que cada conversación puede ser la última. Que la vida no te regala personas para siempre, solo te las presta por un tiempo que nunca es suficiente.
Camus escribió sobre el absurdo: ese desajuste entre nuestra necesidad humana de sentido y la indiferencia muda del universo. Pero hay un absurdo más específico, más cruel… seguir despertando cada día, seguir haciendo café, seguir riendo de algún chiste tonto, mientras cargas la certeza de que ya no está. La vida continúa con una normalidad obscena. El mundo no se detuvo. Solo tú quedaste suspendido entre el antes y el ahora.
La erosión que nadie nombra
Hay etapas de la vida en las que no se atraviesa una crisis puntual, sino una erosión lenta. No hay un evento único que lo explique todo, pero sí un desgaste sostenido que agota los recursos emocionales, físicos y espirituales. Un cansancio que no irrumpe de golpe, sino que se instala poco a poco y termina por ocuparlo todo.
Nuestra cultura tolera el dolor agudo, pero no el persistente. Acepta la tragedia repentina —el accidente, la muerte súbita, la enfermedad terminal—, pero no sabe qué hacer con la fatiga del alma. Celebra la resiliencia cuando tiene forma épica, cuando hay superación visible.
En cambio, se incomoda ante el cansancio que no produce inspiración ni relato motivacional. Ese cansancio que no se resuelve, que no enseña nada evidente, que simplemente está ahí, día tras día. El que aparece después de la pérdida, cuando el funeral terminó, cuando la gente dejó de preguntar cómo estás, cuando se espera que vuelvas a la normalidad.
Por eso, cuando la vida deja de sentirse como un regalo, casi nunca se dice en voz alta. Se piensa de madrugada, se disimula en conversaciones triviales, se oculta incluso de uno mismo. No porque sea una idea patológica, sino porque no hay un lenguaje social que la acoja sin juicio inmediato.
Hay algo que rara vez nos atrevemos a decir con claridad: sentir que la vida pesa no es lo mismo que querer dejar de vivir. Esta distinción es esencial y, sin embargo, casi nunca se respeta en nuestras conversaciones cotidianas.
El cansancio existencial no es deseo de muerte… es deseo de alivio. Es necesidad de descanso, anhelo de que algo —lo que sea— deje de doler de esa manera. Es la esperanza de que la carga se distribuya mejor, de que exista un respiro.
Confundir ambas cosas solo incrementa el silencio y dificulta pedir ayuda. No todo «no puedo más» es una renuncia; muchas veces es un pedido de sostén.
¿Qué hacemos, entonces?
Cuando alguien expresa ese agotamiento, lo que suele recibir es corrección automática: «No digas eso». «Piensa en lo que tienes» «Hay gente peor» «Todo pasa por algo”. Frases que cierran cuando lo que se necesita es apertura.
Estas respuestas no suelen venir de la crueldad, sino de una incapacidad aprendida para sostener lo que no tiene solución inmediata. Nos entrenaron para arreglar, no para acompañar. Para tranquilizar, no para escuchar.
Vivimos en una sociedad adicta a la productividad, incluso emocional. Si algo duele, debe transformarse en aprendizaje. Si algo se rompe, debe repararse rápido. Pero hay experiencias humanas que no caben en esa lógica de eficiencia. Hay dolores que no se convierten en lección y pérdidas que no producen crecimiento visible.
Entonces, ¿qué hacemos cuando la vida deja de sentirse como un regalo?
Primero: reconocerlo sin culpa. Nombrar que hay momentos en que vivir es resistir, no celebrar. Que levantarse ya es suficiente. Que la dignidad no está en sonreír, sino en seguir presente. Esto no es derrota ni pesimismo. Es realismo compasivo.
Segundo: crear espacio para decirlo. El problema no es sentir que la vida pesa; el problema es sentir que no hay lugar para expresarlo. Que el agotamiento, el quiebre, la sensación de estar sobrepasado, se interpreta como debilidad o ingratitud en lugar de reconocerse como experiencia humana legítima.
Tercero: aprender a acompañar sin arreglar. Cuando alguien cercano atraviesa esa oscuridad, la tentación es ofrecer soluciones, perspectiva, motivación. Pero a veces lo único necesario es presencia. Estar ahí sin exigir que la persona se sienta de otra manera. Sin forzar gratitud donde solo hay dolor.
Cuarto: aceptar la contradicción sin resolverla. La vida puede ser regalo y peso al mismo tiempo, y no hay síntesis posible. Algunos días logras sostener ambas cosas a la vez. Otros días, solo puedes con una. Y está bien. La oscilación no es fracaso… es condición humana.
Lo que queda después
Simone de Beauvoir lo entendió al escribir sobre la muerte de Sartre: «Su muerte nos separa. Mi muerte no nos reunirá.» No hay consuelo metafísico que valga. No hay reencuentro prometido que alivie la pérdida concreta. La muerte del otro es un hecho brutal que no admite interpretaciones consoladoras.
Seguir viviendo después de que alguien importante murió no es traición. Es testimonio. Es la única forma de honrar que estuvieron aquí, que importaron, que su ausencia pesa precisamente porque su presencia fue real. Cargas su muerte como cargas su vida: porque no tienes opción, porque el amor no es algo que puedas desactivar a voluntad.
Cuando la finitud visita tu intimidad, ya no puedes vivir con la misma ingenuidad de antes. Algo se endurece, pero también algo se abre. Aprendes a valorar lo efímero precisamente porque es efímero. Aprendes que amar es siempre, siempre… un riesgo. Y lo sigues haciendo de todas formas, porque la alternativa —una vida blindada contra la pérdida— es peor que cualquier dolor.
Descubres que el amor no es solo presencia, sino también ausencia que duele de una forma que no tiene cura, solo administración. Que recordar es una forma de tortura necesaria porque olvidar sería peor. Que hay conversaciones que quedaron a medias y nunca, nunca podrás terminarlas.
Y aparece la revelación más dura… la muerte del otro es un espejo brutal de tu propia mortalidad. No solo perdiste a alguien; algún día tú serás el perdido. Algún día alguien buscará tu risa en una reunión y tendrá que aprender a vivir con tu ausencia.
Sin falsas redenciones
No voy a ofrecerte un final esperanzador. No voy a decirte que «el tiempo lo cura todo» o que «están en un lugar mejor» o cualquiera de esas frases que la gente dice cuando no sabe qué más decir. Esas son mentiras piadosas que no respetan la dimensión real de la pérdida.
La verdad es más incómoda… no siempre hay respuesta clara a qué hacer cuando la vida deja de sentirse como un regalo. No hay fórmula que restaure el sentido perdido. No hay camino marcado de regreso a la ligereza.
Tal vez la vida no sea ni regalo ni condena. Tal vez sea simplemente lo que es: un intervalo breve entre dos nadas, lleno de belleza insoportable y dolor inevitable. Un espacio donde conoces personas que te transforman y luego tienes que aprender a existir sin ellas. Un lugar donde el sentido no está garantizado, pero tampoco está prohibido.
Lo que sí sé es esto: cuando la vida pesa de esa manera, lo único que queda es sostén compartido. No el que arregla nada, sino el que simplemente está. Esa presencia que no busca solucionar, sino acompañar. Ese espacio donde no hay que embellecer el dolor ni demostrar fortaleza.
Porque quizá el verdadero regalo no sea la vida en sí misma, sino la posibilidad de no cargarla solos cuando duele. Ese faro encendido por otros que también cargan ausencias, que también sostienen lo insostenible, que también se preguntan lo impronunciable.
Yo todavía no tengo respuesta definitiva sobre qué hacer cuando la vida deja de sentirse como un regalo. Pero sigo aquí, intentando. Cargando a mis muertos, honrando lo que fue, habitando lo que queda. Tal vez eso sea suficiente. Tal vez no. Pero es todo lo que tengo.
Y en algún rincón oscuro de esta lucidez sin consuelo, sospecho que no estoy solo en esto. Que hay otros haciéndose la misma pregunta, buscando las mismas respuestas que no llegan.
Para todos ellos —para todos nosotros— esta es mi única certeza: estamos aquí brevemente, amamos imperfectamente, perdemos inevitablemente. Y entre tanto, seguimos aprendiendo a vivir dentro de lo que hay, no de lo que debería haber sido. No se trata de heroicidad, sino de presencia.
Hay días más habitables que otros.
Hay días que pesan más.
Hay días en que el paso es firme.
Hay días en que apenas alcanza.
Y hay días en que lo único posible es permanecer, sin explicaciones.
En ocasiones —raras, silenciosas—, saber que otros atraviesan cargas similares vuelve la propia un poco menos solitaria.
Germán A. DeLaRosa —Autor de la serie «Corazonvaliente»—